Descripción de la Exposición La exposición temporal Figuras de la Exclusión, en la sección Miradas desde la imagen religiosa, reúne un total de 29 piezas de carácter devocional que se mueven en un arco cronológico y geográfico bien delimitado: la España de la Era Moderna, esto es, desde comienzos del siglo XVI a mediados del siglo XVIII. El discurso expositivo se completa con otras 11 obras que se pueden visitar de manera dispersa en la colección permanente del Museo; todas ellas van acompañadas de una cartela informativa relativa al motivo de exclusión que le lleva a formar parte de este muestrario. Para su mejor comprensión, las piezas se han organizado en 4 capítulos -Inútiles para el Mundo, La Marca de Caín, Fuga Mundi y Vidas de Mujeres- ofreciendo al visitante una mirada general de ese mundo de la exclusión, de la historia de las gentes sin historia. El tema abordado en esta exposición, aunque predilecto entre los historiadores, ha tenido un papel decididamente secundario, al menos en nuestro país, en los estudios de Historia del arte y en las exposiciones temporales que los museos organizan. Por lo general, cuando se ha puesto el foco en determinado medio social, éste se ha orientado sobre aquellos protagonistas de la historia colocados a la cabeza de la riqueza y el poder, en lo alto de la jerarquía de la dignidad y de la respetabilidad: gentes de Corte, monarcas y princesas, grandes mecenas, hombres eminentes. El «giro cultural» que ofrece esta exposición supone una interesante ampliación del conocimiento histórico y un acercamiento entre disciplinas antes encerradas en sí mismas, como la antropología, la historia de las mentalidades, la historia social y la historia del arte, interesadas en una historia «vista desde abajo». Todo este mundo de habitantes en el margen se plasma a través de un arte religioso que documenta de manera magistral la bullente realidad de una España difícil y desgarrada. Se trata de nuestro Siglo de Oro, un momento excepcionalmente rico de la cultura española, que brilla en medio del nacimiento del capitalismo, de las guerras religiosas, del auge de las ciudades, de la aventura americana y de la construcción de un nuevo modelo de Estado, fuertemente confesional. Pero también un periodo en que la exclusión vive un momento de gravedad, en la que minorías muy significativas -herejes, prostitutas, leprosos, judíos, indígenas, extranjeros, mendigos, niños expósitos o esclavos- forman una base irrenunciable del modo en que se constituyó la sociedad contemporánea. I. INÚTILES PARA EL MUNDO [pobres, enfermos, mendigos, huérfanos] El primer capítulo de la exposición -bajo el título Inútiles para el Mundo- reúne un total de 13 piezas que nos permiten ahondar en capítulos de marginalidad como son la pobreza, la mendicidad, el ejercicio de la caridad o la enfermedad. La miseria y el auxilio social a los necesitados son una realidad que ha estado siempre presente en nuestra Historia. Sin embargo, las posturas en relación a las mismas, han sido en la cultura española, muy ambiguas. Hasta finales de la Edad Media, la pobreza se concebía como un valor positivo pues servía como prueba para lograr la santificación. Sin embargo, durante el siglo XVI y parte del XVII, coincidiendo con el debilitamiento socio-económico por el que atraviesa España (provocado en parte por las epidemias, las malas cosechas, el despoblamiento, la subida de los precios y la caída de los salarios que crean una situación desfavorable que provoca un alarmante incremento del número de mendigos, vagabundos, enfermos y marginados sociales), surgirá una corriente culta de opinión encabezada por humanistas como Vives, Herrera o Domingo de Soto- contraria a la figura del pobre que mendiga. Estos plantearían como solución la racionalización de la caridad a través de un examen de pobres a fin de discriminar necesitados «falsos» delincuentes, vagos, tramposos y avaros- de los mendigos «verdaderos» -aquellos que vivían de la caridad pública y que inspiraron las órdenes mendicantes que surgieron en la Europa cristiana del siglo XIII (Éxtasis de San Francisco de Paula, fundador de la Orden de los Mínimos)-. En la órbita de este debate entre poderes públicos e Iglesia se sitúan las obras expuestas en esta primera sección, en un intento de reflejar aspectos relativos a: la exaltación de la Justicia divina (Visita de Jesús al Limbo); la recurrencia a las alegorías de la Justicia y la Caridad (en las obras de Pieri o Gregorio Fernández); la virtud de la resignación ante la enfermedad y la pobreza; la alabanza de los pobres productivos (Casa de Nazareth o la Adoración de los pastores); exaltación de aquellos intercesores que sobresalían en su dedicación a pobres, enfermos, huérfanos y peregrinos (Éxtasis de San Francisco de Paula); o la asistencia a los niños abandonados (en el lienzo de San José de Andrés Amaya); la virtud de la resignación ante la enfermedad y la pobreza (Job en el muladar) o la desconcertante y reveladora presencia de negros y esclavos en las hagiografías de los santos (Milagro de San Cosme y San Damián). II. LA MARCA DE CAÍN [desterrados, judíos, herejes, indígenas] El segundo capítulo de la exposición -La Marca de Caín- lo integran 6 piezas que reflejan una de las formas predilectas de la maldición divina: la experiencia del desarraigo, la dislocación espiritual y la carencia de patria y hogar. Desde el relato inaugural del género humano que empieza con la expulsión del Paraíso, el nomadismo culpable de Caín y el éxodo del pueblo judío, la Biblia abunda en vivencias y metáforas del peregrinaje y el desarraigo, el dogma difunde la visión del destino humano como un errar por un valle de lágrimas, y las hagiografías cristianas contienen múltiples epopeyas de abandono de la vida estable, de la partida hacia un mundo inseguro o desconocido, de la incertidumbre de la persecución. Todas estas obras constituyen un fiel reflejo de ese proceso emigratorio y de los destierros masivos acaecidos en la sociedad española desde fines del siglo XV hasta mediados del siglo XVII -un intervalo de tiempo en que España perdería un millón de súbditos, una verdadera sangría para un país de 6 ó 7 millones de habitantes- como son: la emigración a América, sinónimo de aventuras y posibilidades, foco de atracción de los elementos más inestables de la sociedad española y donde conquistadores y evangelizadores impondrían a las culturas indígenas la adhesión a un mundo cristiano monoteísta (así aparece plasmado en la Historia de la aparición de la virgen de Guadalupe, lienzo que destaca la condición franciscana del lienzo, primera orden en llegar al Nuevo Mundo); la victoria sobre los árabes de Andalucía, que inicia un proceso de diáspora musulmana que concluirá en 1609 con la expulsión definitiva de los moriscos; la deportación forzosa y masiva de los judíos en 1492, sobre los que la hostilidad popular crea una legendaria y absurda acusación: la de la muerte de Jesús, que se atisba en las representaciones de la Pasión (Flagelación del Maestro de Toro); o el relato evangélico de la huida a Egipto, núcleo de referencia de numerosas vivencias humanas del destierro y la pérdida (visible en el lienzo del mismo tema firmado por Bartolomé González). III. FUGA MUNDI [mártires, místicos, ermitaños] La génesis del cristianismo está construida sobre una leyenda heroica de persecución y violencia. En la Roma Imperial, sus seguidores fueron una minoría clandestina que se destacó por su radicalismo vital: desarraigo voluntario de la vida familiar y abandono de los bienes para retirarse al desierto; espectaculares muertes en el anfiteatro en defensa de su fe; defensa a ultranza del ideal de la castidad. Cuando, quince siglos después, el cristianismo se haya consolidado como una religión oficial y excluyente, la Iglesia alentó esas formas primitivas de automarginación, como un ideal cristiano que deseaba restaurar. Ascetismo, martirio y virginidad serán elementos esenciales de la moral eclesiástica de la España moderna y cobrarán, a instancias de las reformas de Trento, un nuevo auge, decisivo en la construcción de la ortodoxia y la catolicidad modernas, que el arte recogerá con insistencia. Sin embargo, el espíritu de radicalismo religioso con el que se practica esta fuga mundi, desde abajo, fruto del evangelismo humanista que emerge con la modernidad, pone en guardia a la Corona y a la Iglesia oficial, alarmadas por su resistencia a la obediencia oficial y su proximidad a la herejía. Los movimientos místicos de quietistas, alumbrados o dejados que proclamaban el exilio interior y la abolición de la voluntad, los ermitaños que practican el retiro con un extremismo sospechoso, los reformadores radicales y grandes creadores literarios, como Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, o los místicos y visionarios cuyas pasiones quedan fuera de todo control y cuya fuerza llega hasta nosotros, serán motivo de sospecha, persecución, prisión y procesos inquisitoriales. Es más, en numerosos estatutos urbanos, frailes mendicantes y eremitas son considerados vagabundos, al estar obligados a practicar la mendicidad para subsistir. IV. VIDAS DE MUJERES [vírgenes, monjas, prostitutas, concubinas] Las 8 piezas que integran la última de las secciones de la muestra, pretenden establecer una serie de claves de conocimiento sobre el lado oscuro de la Creación, que, en términos históricos, fundamenta la superioridad masculina y explica la sujeción exigida a las mujeres y, en términos imaginarios, convierte a ésta en un objeto de inspiración de una cultura muy rica -en el arte, en los sermones, en las fábulas, en las hagiografías-, en suma, en el 'animal más discutido del mundo'. A partir del siglo XVI, la complejidad de la exclusión femenina tomó formas diversas, aunque la aceptación de un papel subordinado fue la regla general. Marginadas social y culturalmente, las mujeres recibieron una atención especial, muy ambigua, por parte de la Iglesia, que fomenta la sublimación del encierro. Por otra parte, la experiencia de lo sagrado alcanzó en el ámbito femenino una fuerza muy destacable (Comendadoras de Santiago), que, paradójicamente, les dio la ocasión de formas creativas de intervención en la vida pública que, en casos contados, fueron muy fructíferas delineando los primeros pasos en la construcción de un Yo femenino que culmina en la Ilustración. En este capítulo también se alude a los temas religiosos protagonizados por ellas, en los que señorea la idea del pecado. Así, las imágenes de María Magdalena, Águeda, Úrsula y otras figuras reales o inventadas ejemplifican el extraño papel jugado por las mujeres en el imaginario religioso, pues su comportamiento en las primeras comunidades cristianas había sido de un heroísmo ejemplar, tanto por su perfecta castidad como por su inmolación en defensa de su fe. Sin embargo cualquier singularidad destacable se torna motivo de desconfianza, dejando entrever así las ambigüedades morales y la riqueza de significados que subyacen en este sujeto histórico todavía mal conocido.
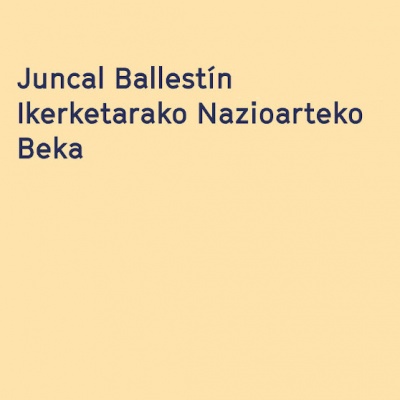
Premio. 27 ene de 2025 - 10 mar de 2025 / Vitoria-Gasteiz, Álava, España

Formación. 01 oct de 2024 - 04 abr de 2025 / PHotoEspaña / Madrid, España